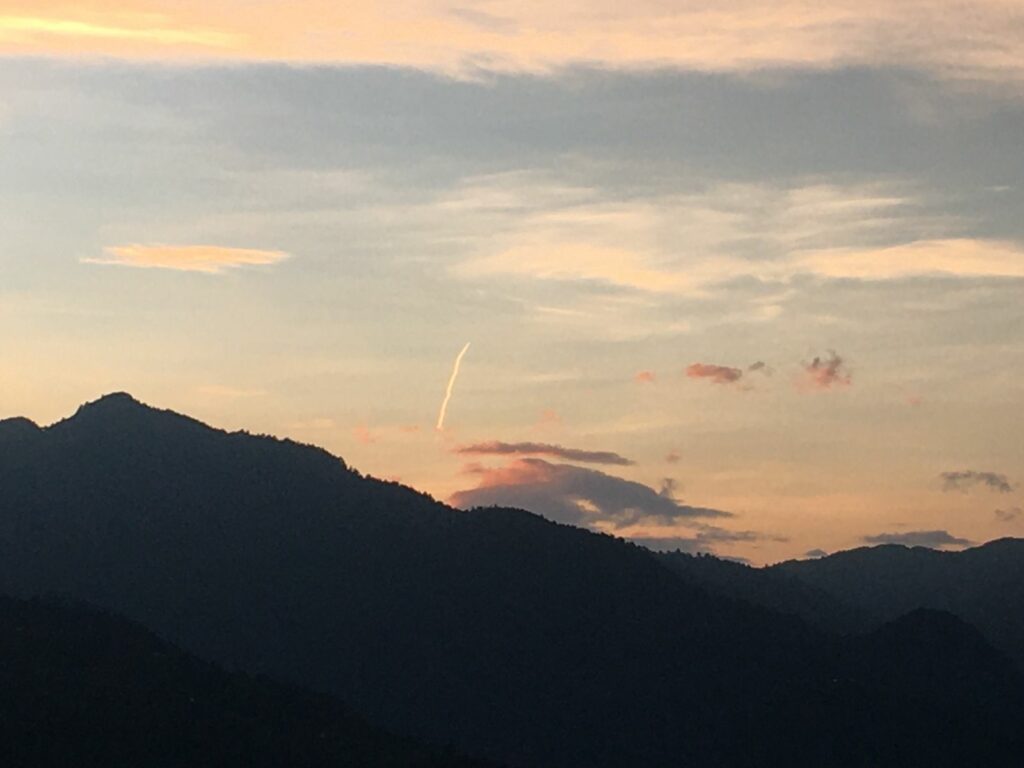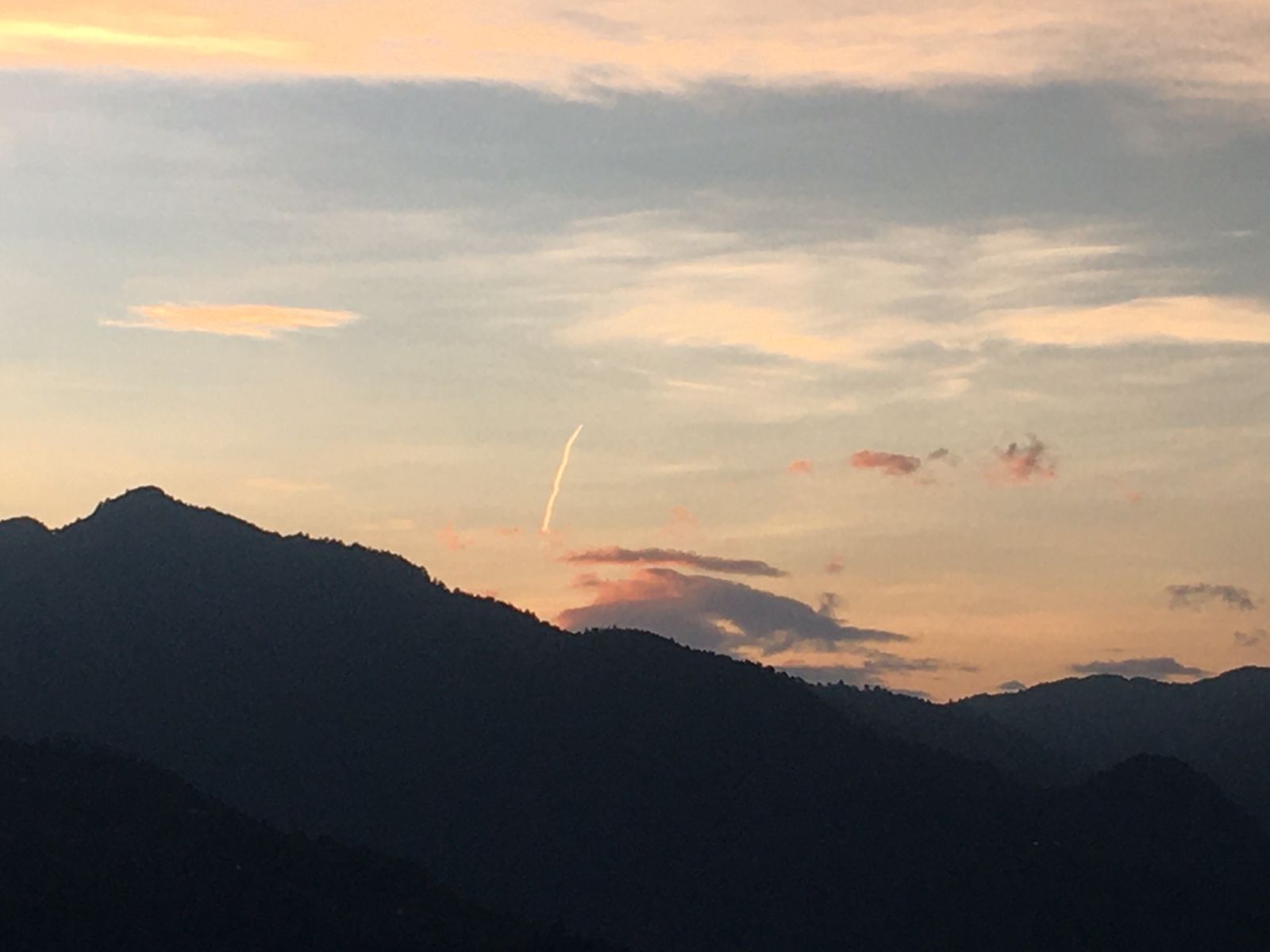Imagen: Benjamín García González
Por Elena Jiménez Díaz
Ku ja kupäjk ja wënmää’ny ëy päät tyuny,
nayëtë’n ja ne’kx tyuny pyiky.
Kuts ja kupäjk ja wënmää’ny pyä’ämpattë
nayëtë’n ja ne’kx y’amääytyä’äktë.
Cuando la mente trabaja adecuadamente,
el cuerpo responde de la misma forma.
Pero cuando la mente enferma, el cuerpo palidece.
Mi nombre es Elena, soy una mujer, una madre, una esposa. Soy parte de una comunidad donde cada familia tiene una historia y por medio de ella van construyendo sus vidas, sus formas de ser y de actuar ante ciertas circunstancias. Provengo de una familia de bajos recursos económicos y materiales, mi padre era adicto al alcohol, adicción que fue reforzada cuando recibió su don de ayudar a las personas, a él lo llamaban xëëmaapyë (curandero) y en cada consulta le daban como ofrenda mezcal, tepache y otros alimentos. Él fue una persona bondadosa y siempre trató de apoyar a la gente, pero en varias ocasiones cayó al no soportar los múltiples problemas que existían en su familia y en la comunidad.
Así como él, mi madre en algún momento llegó a tener problemas con el alcohol, pero tuvo la fortaleza de dejarlo por el bien de su familia, encontró los medios para generar ingresos económicos y, a pesar de que mi padre estuviera en contra, luchó para que sus hijos e hijas fuéramos a la escuela. Tras el fallecimiento de mi padre a sus 50 años, algunos de mis hermanos emigraron para trabajar en otros lugares y, en mi caso, me atreví a continuar con mis estudios en psicología. Tenía la necesidad y el deseo de comprender mi realidad y la de otras personas, además de que pensaba que era una de las carreras menos costosas.
Al terminar mi formación, empecé a ejercer diversas acciones relacionadas con ella pensando en que mi labor consiste en generar salud mental y acompañar a las personas en la resolución de diversas afectaciones. Durante el tiempo que he trabajado, he visto que las decisiones que se toman pueden beneficiarnos o afectarnos como lo fue el caso de mis padres, donde uno falleció y la otra sigue viviendo y conviviendo con sus hijos. Ciertamente uno no tiene el control de lo externo, pero puede aprender a manejar su persona, tomando decisiones y realizando acciones más conscientes, puede cultivar sus pensamientos, sus emociones y, por ende, su conducta. Todo esto es una mínima parte de la sicología, la cual se hace más compleja cuando se enfrenta a las realidades de las comunidades indígenas, quienes hemos tenido diversas historias conectadas no solo entre los humanos sino también con el entorno natural.
Hablar de atención psicológica en las comunidades ayuujk donde he prestado mi servicio ha sido complicado, primero porque existe el estereotipo de que es especialmente para las personas que están en un estado de locura; lo segundo, porque ha sido un reto el dar acompañamiento en lengua ayuujk. Debo reconocer que toda mi formación universitaria fue en español y nada me fue enseñado en mi lengua nativa, así que en algunos casos ha sido relativamente fácil encontrar las palabras y el método adecuado, pero en otras ha requerido un esfuerzo mayor.
Es muy común que en nuestras comunidades se hable de susto y desgracias causadas por las promesas o mandas incumplidas por los abuelos, enfermedades como productos de la descompensación energética, entre otros, ahí es cuando me acuerdo de las experiencias que vivía mi padre durante sus consultas, tema que en la actualidad me ha sido complicado comprender.
Recuerdo muy bien a la primera persona que acompañé, era una mujer mayor, tenía fobia a las tormentas, eso le estaba generando inestabilidad emocional y yo quería aplicarle la técnica de relajamiento de Jacobson. Yo sentía una sensación extraña al decir las palabras, otras veces no encontraba ninguna palabra, me preguntaba si ella estaba sintiendo el efecto que yo quería generarle. Este reto se ha presentado más con las personas adultas, un poco con los jóvenes y casi nada con los niños ya que la mayoría entiende y habla bien el español, tema que requiere mucha reflexión.
Desde mi perspectiva ha sido importante considerar esto, la forma en que la educación me ha favorecido a su manera, es decir, tuve la oportunidad de estudiar psicología en donde aprendí sobre la mente, el comportamiento humano, las emociones, el funcionamiento del cerebro, las enfermedades psíquicas, las emociones, entre otras cosas; posteriormente he tenido la oportunidad de aplicar ese conocimiento con mi gente, pero desde un enfoque positivista; sin embargo, cada vez más me pregunto de las experiencias y sabidurías que han generado las comunidades para el bien colectivo. Es bien sabido que en cada cultura las palabras refieren de manera diferente las cosas, los pensamientos y las emociones. Ha sido una tarea para mí el buscar las palabras en mixe cuando ha sido necesario y considero que tendría que realizarlo con mayor frecuencia para que no sea un motivo más para perder la lengua, tendría que descubrir en ella los elementos y momentos de sanación, como por ejemplo, las diversas formas de encontrar el mëjk’äjtën (tener fuerza).
Con esto, quiero decir que desde siempre ha habido acompañamiento en las comunidades, aunque no ha sido mediante la psicología, sino mediante un xëëmaapyë (guía espiritual), un muu’kpë (chupador de males), un wojpjë’kpë (quien levanta el susto) o mediante los majää’y kutunk (consejeros morales); estos medios han sido pertinentes culturalmente ya que, al tomar en cuenta la historia de las personas y la misma cosmovisión de ellas, es posible establecer un mecanismo de sanación diferente. Me parece importante retomar la experiencia de esas personas y tener una atención psicológica más contextualizada y una intervención pertinente que favorezca una buena vida en las personas que atiendo, tarea que también queda pendiente para las universidades.
Retrato de la autora: Archivo personal